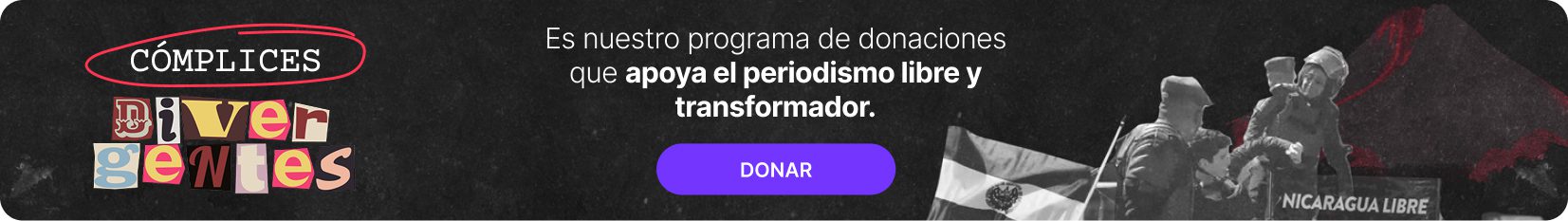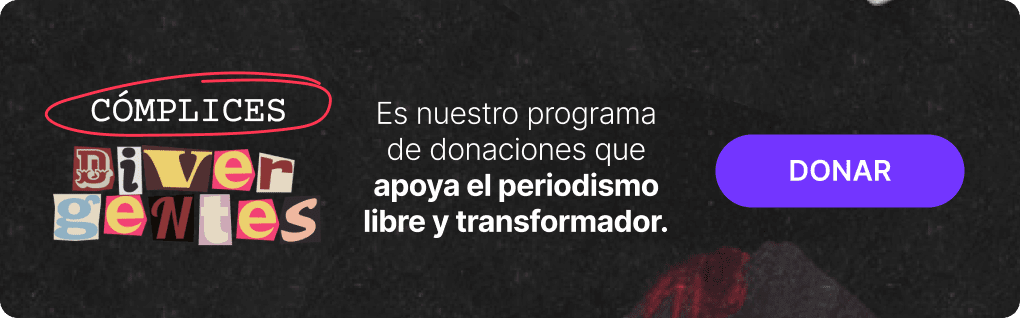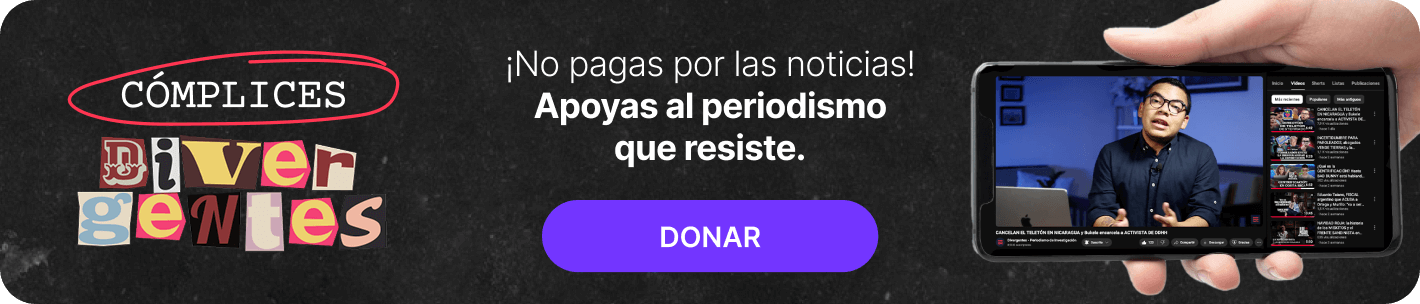Luego de la postguerra, a inicios del primer lustro de la década de los noventa, la región centroamericana inició a vivir tiempos de democratización que no sólo reflejaron la finalización de los conflictos armados que por años azotaron al istmo, sino que, también, zanjó la posibilidad de transiciones y alternancia de los regímenes políticos por medio del cauce institucional y electoral.
Todo eso gracias al fortalecimiento de los sistemas de partidos, la participación política de las minorías (esto hay que leerlo con matices) y el establecimiento de órganos jurisdiccionales cuya principal función era limitar el poder político, por medio de las Cortes o Salas Constitucionales.
Sin embargo, hubo frentes que quedaron abiertos: la imposibilidad e incapacidad de formular políticas públicas para atender a los sectores marginados y excluidos que sufrían los embates de la desigualdad social, el excesivo enfoque institucional y formal de la política sin atender la otra cara relacionada con los devenires socioeconómicos y los evidentes actos de corrupción de los regímenes “democráticos” que se separaron de las principales demandas de la ciudadanía.
Así se dio paso al surgimiento de liderazgos de viejos y nuevos caudillos cuya asunción al poder fue por la vía electoral pero que lograron modificar las reglas del sistema electoral en sentido amplio y restringido –esta clasificación es propia de Dieter Nohlen– para ejercer el poder en propiedad de manera prolongada configurando regímenes autoritarios.
Es el caso de Ortega en Nicaragua, de Bukele en El Salvador, de los corruptos en Guatemala y ahora también de la familia Zelaya Castro en Honduras. Basado en lo anterior, ha afirmado con bastante atino el politólogo Aníbal Pérez Liñan, que la principal amenaza de la democracia republicana y liberal no son únicamente los liderazgos verticales y de corte autoritario, sino la ausencia previa de solución de los problemas causados por las grandes brechas de desigualdad y exclusión social.
El período de la democratización de la región, de la sujeción a la Constitución y las leyes, y al corpus iuris internacional ha sido sustituido por los actuales tiempos de des-democratización, desmedro a la vigencia de los derechos fundamentales y humanos y la concentración absoluta de poder lo cual ha puesto en riesgo y en peligro de extinción el Estado de Derecho a través de dos cuestiones que me parecen importante desarrollar: la polarización y el pseudoconstitucionalismo.
Las manifestaciones actuales de polarización que se viven en la región, provocadas por los autoritarios y que se refleja entre bukelistas y no bukelistas, entre zelayistas y opositores y entre fanáticos de la dictadura Ortega-Murillo y quienes se trabajan por la libertad y la democracia en Nicaragua, coloca a los distintos sectores en frentes antagónicos e irreconciliables (algunos por naturaleza lo son) que hace imposible la práctica y el ejercicio político democrático y deliberativo.
Precisamente es una imposibilidad calculada en tanto, permite liberar el camino de la senda autocrática y viabilizar los distintos fines de dominación política en detrimento de las soluciones colectivas, consensuadas y de nación. Es importante anotar que de esta tendencia polarizante no se escapa Costa Rica, más allá que sea la democracia más longeva de la región; las constantes confrontaciones del presidente Cháves a los órganos de control político han sido más que sintomáticas.
Además de la polarización como amenaza de la sujeción del poder al imperio de la ley, en el actual contexto de crisis democrática en Centroamérica, también se ha dado en hacer uso de los que en la doctrina constitucional se conoce como pseudoconstitucionalismo que no es más que la instrumentalización de los cánones constitucionales para ocultar las diversas formas de dominación política que pretende ejercer o en los hechos ejerce un régimen político. Esto hace que las disposiciones constitucionales de carácter orgánicas carezcan de sentido libertador y erradicador de males que son comunes en los regímenes autoritarios y totalitarios.
Sobre el pseudoconstitucionalismo podemos citar ejemplos: la utilización de la reglas electorales para llegar al poder político y referenciarlas constantemente como fuente de legitimidad del poder que ejerce el autoritario, tal es el caso de Bukele o de Ortega quienes modificaron el sistema para generar ventajas ostensibles sobre sus contrincantes. El uso ilimitado y desproporcionado del régimen de excepción dispuesto en los textos constitucionales para limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos de forma continuada como ha sucedido en El Salvador y Honduras, o las reformas constitucionales que se convierten en “contrarreformas” alterando los límites al poder político como lo ha hecho Daniel Ortega, quien el igual que en el caso hondureño se ha servido de interpretaciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia.
Estos subterfugios abren la vía para la manifestación fáctica de la crisis del Estado de derecho por medio de la arbitrariedad en la cual la ciudadanía ya no está sometida al cumplimiento y observancia de la norma contenida en el ordenamiento jurídico del Estado, sino que está subordinada a la voluntad política de control de quien ejerce el poder quien se encamina a controlar todos los aspectos de las interrelaciones de los ciudadanos y ciudadana: movilización, manifestación, sufragio, libertad de información y expresión, comunicaciones privadas, debido proceso legal, etc.
Es decir, ya lo que se conoce como relaciones jurídico-políticas pasan a un plano de ilegitimidad, independientemente de las disposiciones positivas (en un sentido ius filosófico) del derecho. El ejemplo más claro de lo que he dicho es la persecución política por el solo hecho de pretender ejercer los derechos ciudadanos amparados en las Constituciones y en las leyes que en nuestros países se ha convertido en la principal función del poder punitivo, impositivo y administrativo de los regímenes en el poder.
Esto revela la calidad autoritaria y totalitaria, despótica y excluyente que niega lo que en la doctrina y jurisprudencia comparada se conoce como “garantía de instituto”, es decir, la garantía y la vigencia de los derechos fundamentales y humanos consagrados en los textos constitucionales y en los instrumentos internacionales respectivos, al desnaturalizarse los mismos por medio de los actos propios de los poderes públicos y a través de leyes secundarias que los anula como las leyes de agentes extranjeros, las políticas anti lavado o la ley que sustrae la nacionalidad, aprobada, esta última por la dictadura Ortega-Murillo.
Más allá, de estas últimas construcciones teóricas, lo que trato es de dibujar como la instrumentalización de las normas que sirven como sustento del Estado de derecho han sido anuladas en las relaciones jurídicas y políticas que conlleva cada día a la posible consumación que la sujeción del poder a la normatividad desaparezca y la región quede expuesta a los devenires totalitarios y autoritarios de los grupos en el poder, cumpliéndose aquello que decían los revolucionarios franceses en el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”. Lo anterior nutrido y sostenido por la polarización promovida que niega la práctica política democrática y deliberativa lo cual lo hace más peligroso aún.
Estamos a tiempo de tomar conciencia sobre la magnitud del actual problema que ya trasciende a nuestros países y se ha extendido por la región. Desde luego, acá juegan otros factores políticos y geoestratégicos sobre los cuales debemos también reflexionar.
ESCRIBE
Juan-Diego Barberena
Abogado, Maestrante en Derechos Humanos. Miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.