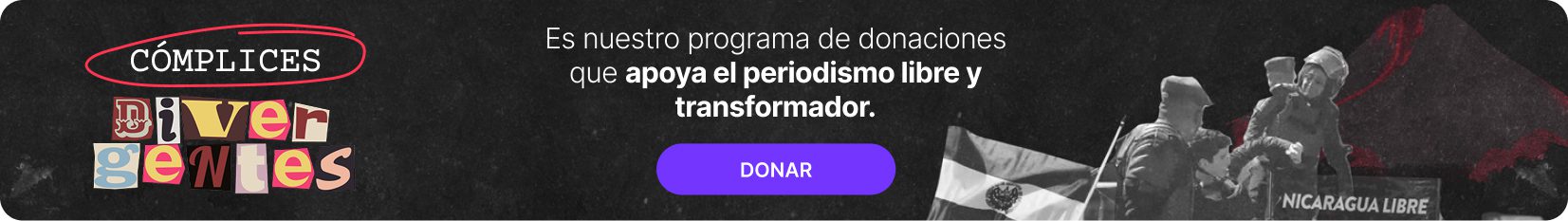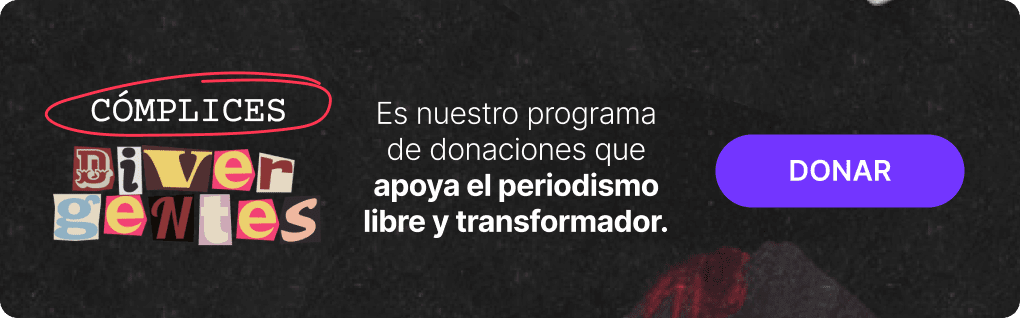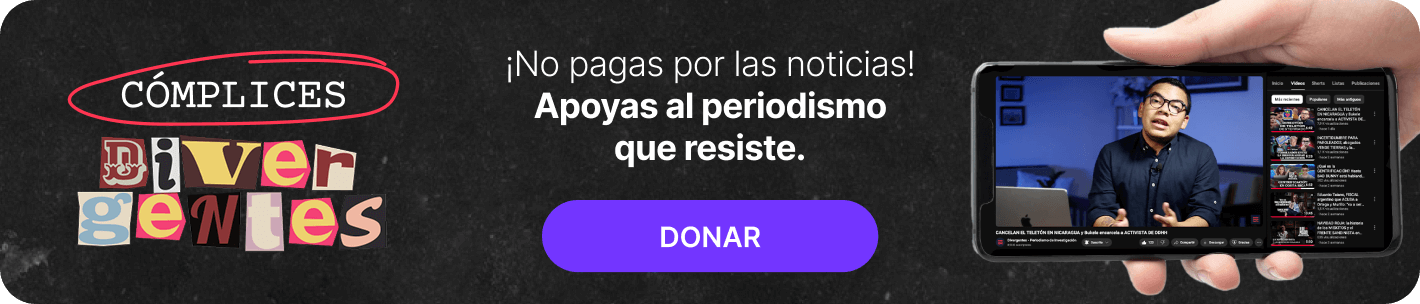Ernesto camina entre los carros tan rápido como puede. Su misión es vender una bolsa de bombones que recién compró en un supermercado de la capital. Su ligereza no es suficiente para ofrecer su producto a todos los conductores, pues el semáforo cambia de rojo a verde en menos de un minuto.
“Esto es rápido, mi pana. Si me pongo lento no vendo nada”, dice este hombre de 35 años de edad, de origen venezolano, quien está acompañado de su esposa Gabriela, y de su hija de dos años. Los tres están de tránsito por Nicaragua.
Esta familia de venezolanos ingresó al país a mediados de septiembre de 2024 por veredas entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Salieron desde Barquisimeto, en el estado de Lara, Venezuela, con un objetivo: Estados Unidos. Sin embargo, para cumplirlo han tenido que enfrentar muchas dificultades, como la temida jungla del Tapón del Darién, donde cientos de migrantes mueren sin conocer el sueño americano.
“Mi hermano, cuando entramos aquí traíamos un dinerito que veníamos guardando para comer. Pero Migración nos cobró 180 dólares a cada uno para poder entrar. Según ese cobro es ilegal, pero era eso o quedarnos en Costa Rica”, cuenta Ernesto, quien hace una pausa en la plática y regresa a vender sus bombones a los conductores de vehículos. Esta vez logró que le compraran cinco.
En los últimos años, Nicaragua se ha convertido en un trampolín de migrantes irregulares de distintas nacionalidades (Cuba, Venezuela, Haití, Aruba, República Dominicana, y países en conflicto de Europa del Este, Asia y África) que buscan, por tierra y aire llegar a Estados Unidos.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha orquestado toda una red logística y aprobado leyes para facilitar el ingreso de migrantes y de paso sacar provecho económico.
En agosto de 2020, Nicaragua reformó su Ley General de Migración y Extranjería para establecer un arancel de 150 dólares por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”, que cada migrante debe pagar al Ejército o a la Dirección de Migración al cruzar la frontera.
Los cobros son arbitrarios: a veces les cobran 150 dólares, pero a algunos, como a Ernesto, les piden 180 o hasta 200 dólares por este “derecho de pase” o “salvoconducto”. Como no les dan recibo por este pago, ni les sellan el pasaporte, no hay pruebas, y tampoco constancia de su paso por Nicaragua.
Un negocio millonario para la dictadura sandinista
Los informes de liquidación presupuestaria de Nicaragua entre 2019 hasta junio de 2024, constatan el aumento de los ingresos percibidos por el régimen Ortega-Murillo debido al aumento del flujo migratorio.
En 2019, antes del establecimiento del arancel de 150 dólares, Migración ingresó sólo 10 839 407.74 de dólares en los rubros denominados: “Otras tasas por servicio de Migración y Extranjería”, “Derecho de terminal aérea”, “Despacho migratorio” y “Prórroga de estancia”.
Al año siguiente, esta cifra subió hasta 18 323 564.32 de dólares, y en 2023, alcanzó el récord de 50 347 724.68 de dólares, casi cinco veces más que antes de aplicarse este cobro.
En Nicaragua nunca se había alcanzado esta cifra, y esto coincidió con una política de facilitación de visados y flexibilizaciones migratorias para que ingresaran a Nicaragua miles de migrantes cubanos, haitianos y africanos a través del Aeropuerto Augusto C. Sandino, de Managua, quienes pagaron “salvoconductos”, a cambio de evitar los peligros del Tapón del Darién y acortar su viaje hacia el Norte. Desde Nicaragua sólo los separan tres países: Honduras, Guatemala y México.
La batería de sanciones de Estados Unidos
Estados Unidos reaccionó desde entonces con una batería de sanciones a Nicaragua, acusando al régimen orteguista de hacer negocio con la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices “en la explotación de migrantes”.
En mayo de 2024, el Departamento de Estado acusó a la copresidencia matrimonial en el poder de idear “políticas migratorias permisivas” que facilitan que redes “exploten a los migrantes con fines económicos y fomenten peligrosos viajes irregulares hacia la frontera suroeste de Estados Unidos con México”.
En septiembre, Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a “altos cargos de una compañía de vuelos chárter europea” por “facilitar la migración irregular a Estados Unidos a través de Nicaragua”. No se dieron nombres de los sancionados, ni de la compañía aérea.
“Nadie debería beneficiarse de los migrantes vulnerables, ni los traficantes de personas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
“Seguiremos imponiendo restricciones de visado a los propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de transporte sin escrúpulos”, advirtió Miller.
El 16 de enero de 2025, el Departamento de Estado informó que impuso restricción de visado a personas de 16 países de América Latina, Oriente Medio, Europa, Asia, el norte de África y África Occidental, que facilitaban la migración irregular a Estados Unidos, a través de agencias de viajes, socios del Gobierno de Nicaragua y el sector privado. Como parte de estas restricciones, se cerraron más de 70 rutas de vuelos charters, incluidas las rutas que conectan a Nicaragua con Cuba y Libia.
El negocio con los migrantes ha menguado, pero continúa. Sólo entre enero y junio de 2024 (no se ha publicado todo el año), el Estado recaudó 11.9 millones de dólares (437 260 437.85 millones de córdobas) en rubros relacionados con la actividad migratoria en Nicaragua. Esta cifra proyectaba que a final de 2024 se recaudarían casi 24 millones de dólares: el doble que en 2019, antes del establecimiento de los cobros a los migrantes.
Dictadura orteguista busca salvar su negocio con los migrantes
Mientras el régimen de Daniel Ortega intenta mantener este negocio con los migrantes de tránsito, recrudece la represión para expulsar a nicaragüenses que considera un problema para su dictadura. Según datos del investigador Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, en los dos últimos años entraron de forma irregular a Estados Unidos más de 300 000 personas que antes pasaron por Nicaragua.
En contraposición, casi 100 000 nicaragüenses emigraron en 2024 a distintos países. La gran mayoría lo hizo a Estados Unidos: unos 72 000 nicas, incluyendo quienes entraron con el parole humanitario.
Recientemente, en noviembre de 2024, el régimen Ortega-Murillo aprobó una serie de reformas a la Ley 761 de Migración y Extranjería, con la que legalizan los destierros, la negativas de entrada y salida de nicaragüenses y residentes extranjeros que representen un “riesgo social” o puedan “menoscabar la soberanía nacional”.
La reforma castiga con penas de entre dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para cometer presuntamente “menoscabo a la integridad nacional, la soberanía” o “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social del país”.
Estas son medidas represivas que el régimen desde hace años aplica de facto contra familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos, religiosos, periodistas, youtubers e influencers.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado 111 casos de apatridia de facto de nicaragüenses, que se suman a las 451 personas a las que el régimen ha despojado oficialmente de su nacionalidad.
Además, creó una multa de 1000 dólares por “evasión de control fronterizo con fines ilícitos”, pero no se detalla cuándo se aplicaría.
A través de los migrantes irregulares, en Nicaragua se ha tejido una red que mueve millones de dólares anualmente, mientras la política represiva de la pareja en el poder ha forzado a migrar a al menos un millón de nicaragüenses desde la crisis de 2018.
Para este reportaje se entrevistó a venezolanos varados en Nicaragua, migrantes africanos, coyotes –traficantes de personas–, especialistas en migración, transportistas y fuentes aeroportuarias. Además, se habló con miembros de la comunidad miskita exiliada en Costa Rica, nicaragüenses desterrados en Guatemala y beneficiados con el parole humanitario de Estados Unidos.
Venezolanos varados en Nicaragua

“Mi hermano, el Darién fue difícil. Con una niña entre brazos se hace más difícil. Pero aguantamos y gracias a la solidaridad de algunos hermanos panameños y costarricenses, sobrevivimos. Pero donde nos ha costado más es aquí (Nicaragua), con todo respeto, claro”, señala Ernesto, mientras toma agua de una botella plástica que recogió en la carretera y llenó en una casa aledaña a la zona donde vende sus bombones.
La dificultad que menciona Ernesto está relacionada con los días que han permanecido en el país en comparación con las otras naciones por las que han transitado. En Colombia caminaron durante diez días, en Panamá fueron ocho y en Costa Rica otros once. En Nicaragua el dinero se acabó y el tiempo de estadía se ha alargado hasta los 25, sin casa y sin comida.
Mientras vende los bombones, Gabriela, su esposa, los espera debajo de un árbol cargando a su hija. En Barquisimeto, ella trabajaba en un casino atendiendo a los clientes que con frecuencia llegaban a apostar en los juegos de mesa. Pero salió embarazada y sus jefes la marginaron.
En una ciudad donde la ley no se cumple, según la mujer venezolana, fue despedida sin que la indemnizaran. La situación se puso compleja cuando Ernesto también fue cesado de su puesto como guarda de seguridad en un centro comercial.
“Es duro no tener de comer y no poder darle una vida alegre a tu hija. Por eso decidimos salir de Venezuela, porque allá nadie hace nada y Maburro (Nicolás Maduro, dictador de Venezuela) y la oposición siguen en sus vainas. Ojalá lleguemos pronto a Estados Unidos, allá por lo menos tengo a mi familia que nos va a echar la mano para trabajar”, expresó la mujer de 32 años.
“En la frontera la plata se mueve”
El día que esta familia ingresó a territorio nicaragüense, al menos otros 25 venezolanos lo hicieron con ellos. Recuerda bien este dato, porque el coyote que los guió hasta la frontera norte levantó una lista para señalarles el pago que debían realizar al agente de Migración que iba a cobrar el “salvoconducto” para tener libre movilidad en el país.
Todos los venezolanos que estaban en lista pagaron el documento de ingreso al país, según Ernesto. No obstante, a ninguno les dieron recibo que certificara el pago de los 180 dólares. Si usamos matemática simple, por los 25 venezolanos la autoridad de Migración que cobró el “salvoconducto” se embolsó 4500 dólares en un día.
“Por esa frontera no solo pasan venezolanos. Hermano, también pasan cubanos, gente de Ecuador, de Colombia, de Haití, y de otros países. Ahí la plata se mueve y uno ni cuenta se da. ¡Marico!, yo me quedé asustado cuando el de Migración sacaba de un bolsito pequeño piña de billetes de veinte dólares para dar cambio”, relató.
Después de hacer ese pago, los venezolanos como Ernesto, que no tienen mayor presupuesto, no les queda otra opción más que quedarse hasta dos meses vendiendo en los semáforos Managua para reunir un dinero, comer y continuar su travesía. El problema es que en la capital están desprotegidos.
El temor de Ernesto y su familia que huyen de Venezuela
A Ernesto y su familia les costó llegar a la capital. Estuvieron varados dos días en la ciudad de Rivas, fronteriza con Costa Rica. Ahí, gracias a la solidaridad de una nicaragüense, pudo recoger dinero de la venta de bombones y continuar hasta Managua, donde la situación ha sido más complicada por el costo de la vida y la poca empatía que existe.
“Nos estamos quedando en una terminal de buses de aquí cerca. Ahí están otros venezolanos que conocimos en el viaje. A ellos les va mejor porque consiguieron trabajo vendiendo. Ojalá me consigan a mí también”, afirma el hombre, quien aceptó hablar con DIVERGENTES y Artículo 66, bajo la condición de no revelar detalles sobre su ubicación y sus datos personales.
El temor de Ernesto era porque la Policía Nacional llegó durante varios días al semáforo donde estaba vendiendo. Aunque no le pedían dinero, le advirtieron que si seguía en el país después de treinta días le iban a cobrar otro “salvoconducto”. Según el venezolano, a un compatriota suyo le hicieron varios cobros porque pasó casi tres meses en el país.
“No es miedo ni de la gente ya, o de los ladrones, sino de que te cobren de nuevo más dinero y no te dejen avanzar”, indicó Gabriela.
Hasta mediados de septiembre, Ernesto y su familia habían estado 54 días en tránsito, 25 de ellos en Nicaragua. Reunir dinero en medio del invierno y las pocas oportunidades de trabajo les alargó su “estadía” por dos semanas más. La venta de bombones luego se convirtió en venta de tajaditas con chile y vinagre. Finalmente, en el día 39 en el país partieron desde la terminal de buses del Mayoreo rumbo a Honduras, en busca de su sueño americano.
“Aquí en Nicaragua le agradezco a las iglesias que siempre nos dejaron comida. A una señora de una camioneta blanca que me dio un dinerito para moverme con mi esposa y mi hija. Al final pude ver la solidaridad de los nicas y gracias a Dios no me cobraron más los de Migración”, expresó, por teléfono, un día después de haber partido de Managua.
Los vuelos de los migrantes africanos

El coyote está callado. Es un viernes del mes de noviembre, en Managua llueve y el color de la capital se pinta gris. Ese ambiente de tristeza es comparable con el negocio de nuestro entrevistado, un afrodescendiente que habla un español “machacado” y que confirma que el negocio en los últimos meses ha estado “un poco malo”.
El coyote solicitó que lo identificáramos con pocos detalles. Mientras continúe en el país dice que quiere pasar desapercibido. “Llámame Gustav, así sin o”, dice, mientras se fuma un cigarro de esos chinos que entran a Nicaragua de contrabando.
Gustav no habla mucho. Responde de forma escueta lo que se le cuestiona. De lo poco que contó es que él es, o era, el enlace en Nicaragua de los coyotes que manejan la ruta internacional de migrantes africanos hasta Estados Unidos. Si un grupo quería aterrizar en el país, era casi seguro que tenían que hablar con él para su recepción y posterior transporte hasta Honduras, donde estaba otro contacto.
El negocio con los migrantes africanos que llegaron al aeropuerto de Nicaragua durante el primer semestre de 2024 desde El Salvador, Panamá y Europa, representaron un negocio no solo para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino para taxistas, conductores particulares y vendedores ambulantes que trabajan cerca del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.
DIVERGENTES y Artículo 66 recorrieron en esos meses la terminal aérea para hablar con los involucrados de esta nueva forma de negocio, avalado por la dictadura sandinista, y que poco a poco ha ido amainando producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a los empresarios que disponían de vuelos charters para el traslado de migrantes.
Con ayuda de Gustav logramos recrear todo el entramado del negocio. Asimismo se entrevistó a migrantes que no quisieron ser identificados.
En un recorrido por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino se logró ver la presencia de migrantes africanos que arribaban al país provenientes de vuelos desde El Salvador, Panamá y Europa. Generaban un desorden adentro y afuera de la terminal aérea. En los cubículos de los oficiales de Migración, las enormes filas dificultaban que hicieran su trabajo con rapidez.
Podría ser un miércoles de febrero de 2024, un jueves, un viernes o un lunes del mes de mayo o junio. Desde hace algunos meses, esta escena era recurrente. “Desde que dejan entrar a los ‘negritos’ la cosa cambió. Es un atraso y un negocio. Un solo alboroto”, dice uno de los más de diez taxistas que esperan pacientemente a los africanos, cuya ruta es hacia el norte, específicamente a Estados Unidos.
En enero de 2019 se flexibilizaron los requisitos para los cubanos que querían viajar hacia Managua. Al principio, se veían a cubanos comprando masivamente mercadería en los supermercados de la capital nicaragüense para luego revender en Cuba. Otros, vieron la oportunidad para continuar su camino hacia Estados Unidos.
En 2021 el régimen de Nicaragua eliminó las visas a los cubanos, y amplió la exención de visados a haitianos y a varios países de Asia y África. También firmó acuerdos con diferentes aerolíneas aéreas para atraer a migrantes de diversas nacionalidades, como indios, kazajos, uzbekos, kirguises y marroquíes. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, se realizaron más de 30 vuelos chárter, de los cuales 15 procedían de fuera del continente americano.
De regreso al aeropuerto, por la mañana el calor penetra la estructura con facilidad. El cambio de los tradicionales aires acondicionados por enormes ventiladores de piso generan sofoque en las oficinas de Migración. En las filas, los africanos no respetan el orden, se adelantan y desesperadamente exigen ser atendidos. Un viajero que esperó ese día en la fila comentó que los funcionarios del aeródromo abrieron un par de ventanillas para “dar abasto”.
A la salida del aeropuerto el desorden continúa. Aquí emergen otros protagonistas que están muy interesados en entablar plática con los migrantes africanos. Uno de ellos es Gonzalo, taxista de veintitantos años que usa su teléfono para repetir una y otra vez una frase en inglés: “Fifty and (I’ll) take you to Honduras”. Durante los casi sesenta minutos que estuve junto a él, ningún extranjero se montó en su vehículo, pese a que cada vez salían más de la terminal aérea.
Solo en el mes de octubre de 2023, en la pista del aeropuerto internacional de Managua aterrizaron un promedio de 18 aeronaves al día, la mayoría provenientes de Puerto Príncipe, Haití, República Dominicana y de la isla Providenciales. También de Europa, vía El Salvador y Panamá. Los aviones venían con un número importante de migrantes haitianos, sudamericanos y africanos.
Las escalas del negocio migratorio para viajar a Estados Unidos

En la escala más alta del negocio sin duda se encuentran funcionarios de alto rango del régimen sandinista, vinculados a la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI). Un informe sobre el balance de esta institución de Gobierno en 2022 reportó utilidades por 4 millones de dólares (150 millones de córdobas), pero en 2023 experimentó un notable incremento del 386%, es decir, más de 19 millones de dólares (700 millones de córdobas).
Según fuentes consultadas, este pujante negocio generó que rápidamente se presentara la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete, ubicado a 58 kilómetros al noreste de Managua, para recibir a 3.5 millones de pasajeros y 2000 vuelos anuales.
En la escala intermedia del negocio con los migrantes, están los funcionarios de Migración que realizan cobros irregulares a los migrantes para permitirles su ingreso al país, según fuentes aeroportuarias consultadas por DIVERGENTES y Artículo 66. Este “arancel” puede rondar entre los 50 y 250 dólares por cada persona, y depende de si identifican a un grupo familiar o no entre los migrantes.
En la escala más baja están los nicaragüenses como Gonzalo, dueños o cadetes de taxis que aguardan en el estacionamiento del aeropuerto para trasladar a los migrantes hasta la frontera con Honduras. También hay conductores privados que, con la complicidad de los oficiales de la Policía y de la misma terminal aérea, hacen viajes a la frontera. Y por debajo, otros conductores de taxis que están en las afueras del aeródromo, a espera de que los extranjeros salgan a la carretera para obtener un precio más bajo que el ofrecido adentro.
En el estacionamiento del aeropuerto trabajan un grupo de unos diez taxistas, que a diario llegan alrededor de las cinco de la mañana a esperar a viajeros para trasladarlos a su destino en Managua o en la frontera con Honduras. Ellos trabajan con la venia de las autoridades del aeropuerto, a quienes deben pagar una cuota por su permanencia en el sitio.
A las 9:50 de la mañana, todos se amontonan en la salida de la terminal aérea. No están pendientes de los viajeros usuales. Ellos aguardan por los migrantes africanos, haitianos y sudamericanos, cuyo siguiente destino es Honduras. A Gonzalo, el taxista veinteañero que habló conmigo durante casi una hora, le basta un viaje de estos para hacer el día.
“Si yo me llevo a cuatro africanos, les cobro cincuenta dólares a cada uno. El viaje les sale en 200 y yo me gano 130 porque le meto al carro 70 de gasolina. Lo menos que he cobrado es 180, porque a ellos les gusta regatear bastante”, afirma el joven taxista, quien en algunas ocasiones le ha tocado irse del aeropuerto sin ningún viajero.
Junto a Gonzalo están otros conductores que se acercan a los migrantes africanos para ofrecer sus servicios. “¿Go Honduras?”, dicen algunos, con un acento a veces inentendible. “Four in 200, baratus”, replican, mientras la mayoría de haitianos pasan de los choferes y se dirigen a otro espacio del parqueo.
Mientras los migrantes ignoran a los taxistas, un colega de Gonzalo se acerca a él y con un gesto señala al parqueo donde están otros conductores que no son de la misma cooperativa, sino privados que están trabajando bajo la dirección de un oficial de la Policía que camina de un lado a otro.
Policía y funcionarios corruptos
Los conductores privados, además de trabajar con este oficial de la Policía, también lo hacen con un hombre que podría pasar como migrante africano, de no ser porque este, todos los días, llega al aeropuerto a recoger a extranjeros que previamente arreglaron su traslado con él.
El costo, según Gonzalo, es más alto. Sin embargo, los migrantes no se enteran de esto y “por seguridad” se montan en el vehículo del tipo con el que acordaron desde días atrás su llegada hasta la frontera con Honduras.
“Es una doble vía. Nosotros les decimos que les cobramos 200 (dólares) y que es más barato, y el ‘negrito’ les dice que no se vengan porque somos peligrosos. Pero los otros son los peligrosos que los sangran y les meten el viaje hasta 100 cada uno”, cuenta el joven taxista.
Gonzalo dice que cuando el intermediario se mete a traer a los migrantes al aeropuerto, o cuando los particulares jalan a un grupo para llevarlos consigo, no hay forma de competir porque están respaldados por la Policía. “Lo mejor es verlos de largo y trata de ‘pichear’ a tu grupo”, refirió.
Después de haber recorrido la terminal aérea durante varios días, DIVERGENTES y Artículo 66 pudieron comprobar que la mayoría de africanos, haitianos y sudamericanos son, en su mayoría, hombres. A diferencia de los grupos de venezolanos que atraviesan Nicaragua a pie y en compañía de toda su familia, estos grupos viajan con poco equipaje y visten bien.
También pudimos constatar que, a diferencia de los migrantes africanos o haitianos, los grupos de cubanos o ecuatorianos que viajan a Nicaragua no se trasladan de inmediato a la frontera con Honduras, sino que esperan algunos días para continuar con su viaje hacia Estados Unidos. Gonzalo, que ha trasladado a estos extranjeros, dice que tienen un poco más de dinero y prefieren dormir en hostales el día de su llegada al país. Algunos hasta hacen un poco de turismo en la capital.
“Ya no es como al inicio”
Gustav permitió que habláramos con un grupo de seis migrantes africanos que recién llegaron a Nicaragua. Su inglés es pésimo. Apenas logran articular un sí o un no. Son desconfiados y por eso la plática no logra ser tan profunda como quisiéramos.
El grupo de seis entró al país en dos vuelos distintos. Aparentemente, a raíz de las sanciones, las autoridades nacionales no permiten un flujo de migrantes africanos como al inicio del año. Eso sí, continúan cobrando el arancel de 150 dólares por ingresar a territorio nacional, según Gustav. “El bloqueo no deja que vengan más hermanos”, dice en un español articulable el coyote.
DIVERGENTES y Artículo 66 consultaron a fuentes del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino sobre el por qué se ha reducido el número de vuelos de africanos y por ende el flujo de estos en el país.
Según las fuentes, efectivamente las sanciones a los empresarios que se encargan de disponer de vuelos chárter para el tráfico de migrantes, hizo replantear la forma de negocio, aunque hasta la fecha esa nueva estrategia no es pujante como al inicio del año.
“Entran dos o tres, pero no más que eso. El ingreso es mínimo si lo comparamos con los de febrero o mayo de este año”, señaló la fuente.
Mientras tanto, Gustav dice que aún permanece en Nicaragua, a la espera de la indicación de sus colegas de otros países para saber si continúa en Nicaragua o se marcha a otro país para continuar “guiando”, como dice él, a sus hermanos africanos.